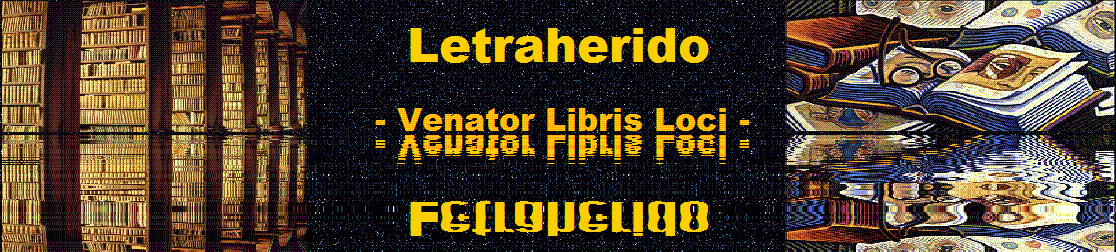
|
|
|
Real Academia
Logo de letraherido.com:
|
LOS BIBLIÓFILOS
Confesiones de un bibliófilo – Umberto Eco
Tocar los libros – Umberto Eco
Libricidas y libromaniaticos – Diego N. González
Pequeña patología de bibliófilos, bibliómanos y bestias libreras – Juan Castellano
El librero asesino de Barcelona – R.H. Moreno Durán
SUEÑOS Y PESADILLAS DEL BIBLIÓFILO
El purgatorio de un bibliófilo – Andrew Lang
CONCEPTO Los amantes de los libros pueden ser de cualquier condición, aunque recordemos que un bibliófilo “tipo” seria varón, mayor de cuarenta años, sedentario, soltero, solitario, con cierto desahogo económico, sensible, perfeccionista, fetichista, comprador compulsivo (bulímico), con tiempo libre, y algo inseguro. En cualquier caso, Connolly, en “La caída de Jonathan Edax y otras piezas breves”, lo caracteriza como un “farero que ofrece refugio a los viajeros agotados y perseguidos por las inclemencias que se dirigen hacia un puerto resguardado”. Y Silvio Corsini afirma: “Ciertamente, en todo bibliófilo se esconde un jardinero. Escoger las esencias más raras […], trazar año tras año su propio laberinto…” Reproducimos a continuación dos artículos de Umberto Eco muy ilustrativos respecto al concepto de bibliófilo:
CONFESIONES DE UN BIBLIÓFILO Umberto Eco, tomado de El Cultural.es http://www.elcultural.es/version_papel/OPINION/544/Confesiones_de_un_bibliofilo
Dice la leyenda que un día Gerbert d"Aurillac, o sea Silvestre II, el Papa del
año Mil, consumido por su amor por los libros, compró un inhallable códice de la
Farsalia, de Lucano, a cambio de una esfera armilar de cuero. Gerbert no sabía
que Lucano no pudo terminar su poema por culpa de Nerón, que le había invitado a
cortarse las venas. De tal manera que, al recibir el precioso manuscrito, lo
halló incompleto. Todo buen amante de los libros, después de haber cotejado un
códice, si lo encuentra incompleto, no hace sino devolverlo al librero. Gerbert,
para no privarse al menos de la mitad de su tesoro, decidió mandarle a quien le
había entregado el códice, no la esfera entera, sino la mitad. Para mí esta
historia es admirable, pues nos dice claramente qué es la bibliofilia. Gerbert,
por cierto, quería leer el poema de Lucano –y esto ya nos dice mucho del amor
por la cultura clásica en esos siglos que nos empeñamos en considerar oscuros–,
pero si ése hubiese sido su único deseo, habría pedido prestado el libro. Él, en
cambio, quería poseer esos folios, tocarlos, olerlos quizás cada día y sentirlos
como algo propio. Y cuando un bibliófilo, tras haber tocado y olido, se percata
de que su libro es manco, por más que le falte sólo el colofón o una simple hoja
de errata, tiene la sensación de un coitus interruptus. Que el librero le mande
de vuelta el dinero (o acepte la mitad de la esfera armilar) no remedia, sin
embargo, su dolor. Él sabe que podría haber tenido en sus manos la primera
edición, con márgenes amplios y sin manchas ni hojas apolilladas; su sueño se
desvanece; sus manos sostienen un libro discapacitado, mutilado; ninguna
indulgencia al politically correct podrá convencerlo de que debe amar a esa
criatura desventurada. La bibliofilia es ciertamente el amor por los libros,
aunque no necesariamente por su contenido. Claro que hay bibliófilos que
coleccionan por temas e incluso leen los libros que adquieren. Pero para leer
todos esos libros hay que ser un ratón de biblioteca. El bibliófilo, aun cuando
se interese por el contenido, desea ante todo el objeto y, si es posible, el
primero que haya salido de los tórculos de la imprenta. Hasta tal punto que hay
bibliófilo que, teniendo en sus manos un libro intonso, no cortan sus hojas para
no violar el objeto que han conquistado. ¿Es necesario subrayar, aunque más no sea al margen, los libros raros? En teoría, una copia perfecta, si no es intonsa, debe tener márgenes amplios, debe ser blanca y las hojas deben crujir entre los dedos. Una vez, sin embargo, compré un Paracelso de escaso valor como objeto de anticuario, porque se trataba de un solo volumen de la primera edición de la opera omnia compilada por Huser entre 1589 y 1591. Si la obra no está completa, ¿dónde está el placer? Se trata de un libro cosido y encuadernado en cuero de época, con el lomo en relieve, con un color uniforme de las hojas no obstante su edad, con firma manuscrita en el frontispicio, atravesado desde la primera hasta la última página por un subrayado rojo y uno negro, con notas al margen contemporáneas al texto, con títulos en mayúsculas rojas y florilegio latino del original alemán. El objeto es bellísimo: las notas se confunden con el texto impreso y a veces lo hojeo por el placer de volver a vivir la aventura intelectual de quien, en calidad actual de testigo, lo ha marcado con sus propias manos.
Todo ello es signo, entonces, de que la bibliofilia es amor del objeto-libro,
pero también de su historia, como atestiguan los precios de los catálogos que
privilegian algunas copias que, aunque imperfectas, llevan la marca de la
posesión. Quienquiera que se precie de bibliófilo desea el libro más bello que
jamás haya sido impreso, la Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, y
la desea perfecta, sin manchas y sin apolilladuras, con márgenes amplios y, si
fuese posible, con tablas que se desdoblan, como me aseguran que existe todavía
en algún lugar. ¿Pero qué no haríamos nosotros y los anticuarios si supiésemos
que circula una copia con densas notas de James Joyce escritas en gaélico? No
vayan a creer ahora que, confiando en la futura valorización durante los
próximos siglos de mi copia de la Hypnerotomachia, ha de agitarme una hybris tan
descabellada como para querer arruinarla con un simple bolígrafo. Pero admito
que, si me toca estudiar con un libro raro, me atrevo a hacer anotaciones al
margen y con lápiz, lo bastante delicadas como para que un día puedan borrarse
con la goma, y eso me ayuda a sentir el libro como una cosa mía. ¿Soy, por lo
tanto, un bibliófilo o un bibliómano? Para establecer una línea divisoria entre bibliofilia y bibliomanía daré un ejemplo. El libro más raro del mundo, en el sentido de que probablemente no existen más copias en circulación en el mercado, es también el primero, la Biblia de Gutenberg. La última copia circulante fue vendida en 1987 a compradores japoneses por algo así como seis millones de dólares. Si apareciese una nueva copia, no valdría seis millones de dólares sino muchísimo más. Por eso, todo coleccionista tiene un sueño recurrente: encontrar a una viejita de noventa años que esté tratando de vender un viejo libro que tiene en casa, sin saber qué es, contar las líneas, ver que son efectivamente cuarenta y dos, y descubrir que es una de las Biblias de Gutenberg; después, entonces, calcular que a la viejita le quedan pocos años de vida y que necesita de curas médicas, decidir ahorrarle el encuentro con un librero deshonesto que quizás le daría sólo algunos miles de dólares (ella contentísima), ofrecerle en cambio cien mil dólares con los cuales ella, extasiada, renovaría su vestuario hasta el día de su muerte y conseguir así un tesoro para la propia casa. Y después, ¿qué sucedería? Un bibliómano guardaría la copia secretamente para sí, y ojo con mostrarla, pues se pondrían en movimiento los ladrones de medio mundo; y entonces, la hojearía solo, de noche, como Tío Gilito cuando se baña en sus dólares. Un bibliófilo, en cambio, querría que todos vieran esta maravilla y supieran que es suya. Más tarde, escribiría al intendente de su ciudad, le pediría que hospedara el libro en el salón principal de la biblioteca comunal, pagando él mismo los enormes gastos de seguro y vigilancia, y reservándose para sí mismo y sus amigos, el privilegio de ir a verla cada vez que lo deseen. Pero ¿en qué consiste el placer de poseer el libro más raro del mundo, sin la posibilidad de levantarse a las tres de la mañana para ir a hojearlo? Este es el drama: tener la Biblia de Gutenberg es como no tenerla. Existen tres formas de “biblioclastia”, es decir, de destrucción de los libros: la biblioclastia fundamentalista, la biblioclastia por incuria, y aquella por interés. El biblioclasta fundamentalista no odia los libros como objeto, teme por su contenido y no quiere que otros los lean. Además de un criminal, es un loco, por el fanatismo que lo anima. La historia registra pocos casos excepcionales de biblioclastia, como el incendio de la biblioteca de Alejandría o las hogueras de los nazis. La biblioclastia por incuria es la de tantas bibliotecas italianas, tan pobres y tan poco cuidadas, que a menudo se transforman en espacios de destrucción del libro, porque una manera de destruir los libros consiste en dejarlos morir y hacerlos desaparecer en lugares recónditos e inaccesibles. El biblioclasta por interés destruye los libros para venderlos por partes, pues vendiéndolos así obtiene mayor provecho. Imaginemos que un bellísimo atlas del siglo XVI, con doscientos cincuenta mapas hechos a mano, cueste cien mil dólares. En general, el librero honesto sólo vende mapas si los ha encontrado por separado o los ha extraído de copias incompletas, que sólo sirven para el destrozo. Pero si un comerciante deshonesto destroza el atlas de cien mil dólares y vende por separado los ciento cincuenta mapas, incluso a setecientos cincuenta dólares cada uno, ha ganado doscientos cincuenta mil dólares. Naturalmente, la copia completa que aparecerá luego se volverá más rara, costará el doble, y también el doble costarán los mapas sueltos. Así es como se destruyen obras de valor inconmensurable, se obliga a los coleccionistas a hacer sacrificios insostenibles y se aumenta el valor de los mapas sueltos. Alguien ha propuesto un pacto de honor entre libreros, y entre libreros y coleccionistas, para que ninguno compre y venda mapas sueltos, pero yo encontré un mapa del Coronelli a precio accesible y no resistí la tentación de tenerlo en mi estudio. Es obvio que intenté autoconvencerme de que circulaba suelto desde hace tiempo y que, por lo tanto, no era responsable de la destrucción de una obra completa.
TOCAR LOS LIBROS Umberto Eco, tomado de “La Terrible Nostalgia” http://laterriblenostalgia.blogspot.com/2007/09/tocar-los-libros-umberto-eco.html
Durante las dos últimas semanas, tuve que hablar en dos ocasiones diferentes de
la bibliofilia y, en ambos casos, entre el público había muchos jóvenes. Es
difícil hablar de la propia pasión bibliófila. Entrevistado en ese bello
programa radiofónico que es Farenheit de la RAI (y que tanto hace por difundir
la pasión de la lectura), decía que el bibliófilo es algo así como un pervertido
que hace el amor con las cabras. Por otra parte, incluso un joven con pocos recursos puede hacerse, entre la feria de Porta Portese y la de San Ambrosio , con libros del quinientos o del seiscientos que cuestan más o menos igual que un par de zapatillas de marca y que, sin ser demasiado raros, son capaces de contar toda una época. En definitiva, con la colección de libros sucede lo mismo que suele pasar con la colección de sellos. Es evidente que el gran coleccionista tiene piezas que valen una fortuna. Pero yo, cuando era niño, compraba sobrecitos que traían 10 o 20 sellos y, con ellos, pasé tardes enteras soñando con Madagascar y con las Islas Figi, a través de esos pequeños rectángulos multicolores, seguramente nada raros, pero para mí fabulosos. ¡Qué nostalgia!
TIPOLOGÍA Podemos señalar distintos niveles dentro de la bibliofilia, en función del interés por los libros y sobre todo de la cantidad y calidad de los que se poseen. Podemos distinguir, con humor, al bibliófilo envidioso, el pseudobibliófilo, el imbécil, el avaro, el económico, el encantado, el chiflado y el vulgar. Podemos distinguir entre el bibliófilo “de pata negra” y el de “pata blanca”, es decir, el de verdad del falso, del pseudobibliófilo. Este último puede ser rico, pero carece de la pasión, la sensibilidad y la formación consustanciales al bibliófilo “de raza”. En estas condiciones, muchas veces pueden engañarlo vendiéndole ejemplares lujosos, en muchos casos facsímiles, que un bibliófilo no compraría nunca (por lo menos a esos precios). Quizás el mayor exponente pueda ser Bill Gates, el cual compró el maravilloso Códice Hammer de Leonardo Da Vinci por más de 18 millones de euros (3000 millones de pesetas de vellón). Por el contrario, podemos plantearnos si hoy en día puede un pobre ser bibliófilo. Naturalmente depende del grado de “pobreza”, pero se puede ser un apasionado de los libros aunque no se posea ninguno anterior al siglo XX. Pero hay que reconocer que cierto desahogo económico no viene nada mal, salvo que nos conformemos con especializarnos en coleccionar soportes nuevos o ejemplares defectuosos. Por otra parte, habría que diferenciar también entre el bibliófilo joven y el bibliófilo maduro, ya que la juventud añade a la escasez de recursos la falta de formación y de experiencia. Asimismo, habría que diferenciar entre el aficionado a los libros antiguos (más habitual y genuino), y el “tipo Connolly”, aquel que colecciona primeras ediciones modernas. Podemos diferenciar también entre el bibliófilo exhibicionista, que disfruta mostrando sus tesoros, y el criptófilo, que guarda avariciosamente sus libros sin mostrarlos a nadie. Se trataría de bibliótafo, que guarda sus libros cuidadosa y celosamente escondidos en una biblioteca-bibliotafio. Rodríguez-Moñino arremete contra “esa caterva de majaderos que compran libros para sumirlos en la mazmorra de sus estanterías creyendo con ello dorar su necedad y negando a los historiadores de las letras la consulta que de derecho moral les pertenece”. Es frecuente también que los coleccionistas tiendan a perfeccionar su colección deshaciéndose de los ejemplares más corrientes o defectuosos mediante la venta, el trueque o el regalo. Todo coleccionista lleva en su interior un comerciante, y hay muchos bibliófilos que se han convertido en comerciantes, en libreros, en bibliopolas.
Continuamos con otra distinción de Diego N. Gonzalez (tomado de http://biblioenba.blogspirit.com/list/documentos/libricidas_y_bibliomaniacos.pdf ) entre libricidas y bibliomaniacos, que reproducimos a continuación: "En el año 1522 pasando yo por la villa de Zafra me allegué a la tienda de un librero, el cual estaba deshojando un libro viejo de pergamino para encuadernar otro libro nuevo... dile por él ocho reales, y aún diérale ocho ducadosz". Esto escribe Antonio de Guevara en 1577. Podría pensarse que es una anécdota de una época en la que el libro no merece aún ninguna consideración positiva. Pero hacia 1870 recuerda Antonio Palau el caso del mercader que separaba las antiguas cubiertas de pergamino para venderlas a los fabricantes de tambores, y destrozaba luego los libros, causando así la aniquilación de incunables y piezas desconocidas para la historia de la imprenta. Y ya entrado el siglo XX nos habla Pío Baroja en sus Memorias del bárbaro librero que recortaba las márgenes de los libros para venderlas, por su peso, al molino de papel. Pero si bien el recuerdo de estos Atilas del libro, de estos verdaderos "libricidas" -para usar la expresión del bibliófilo uruguayo Arturo Xalambrí- concierne a libreros, no debemos suponer que tan sólo éstos han atentado contra la integridad y la conservación de los impresos: el autor de una semblanza del destacado historiador argentino Julio Irazusta, nos ilustra sobre la peculiar bibliopatía del mismo: "...Pero había algo terrible que apenas me atrevo a contar: sin fotocopias, ni Xerox, ni escáner, impensables en aquella artesanía, en esas carpetas estaban las páginas cortadas y pegadas de los libros que había utilizado y ponía como textos transcriptos. Allá iban a parar libros raros y curiosos, ejemplares únicos, etc. Todo entraba en la moledora implacable de aquellas carpetas... la bibliografía más completa, citada y pegada si era necesario..." En el otro extremo del tratamiento del libro, nos hallamos con los bibliófilos idólatras, que van desde los bibliomaníacos que calzan guantes para manipular sus tesoros bibliográficos, hasta el mero acumulador de magníficos ejemplares que no se atreve a manchar ni con la mirada, pasando por el librero que revisa los volúmenes que le importan con una navajita, con cuya afilada punta y con habilidad suma, va volviendo las hojas sin tocarlas con los dedos. Para ejemplificar los sentimientos de estos bibliomaníacos, podemos evocar esta anécdota: se cuenta de un bibliómano que en cierta ocasión dejó solo en su biblioteca a Anatole France. Cuando volvió, halló al escritor, cortapapeles en mano, abriendo las páginas de un tomo de una monumental edición de Aristóteles. Echándose a llorar, el bibliólatra exclamó, apesadumbrado: "¡Qué desgracia! ¡Yo tenía los veinte tomos sin abrir!..."
Y por si faltaba algo, Juan Castellano nos deleita en “Misoginia y Libertad” (http://misoginiaylibertad.blogspot.com/2008/05/pequea-patologia-de-bibliofilosbiblioma.html) con esta “Pequeña patologia de bibliofilos, bibliomanos y bestias libreras”La mística del libro, sobre todo del libro viejo, se revela como una de estas sutiles formas de estupidez militante y disfrazada, como no, de sabiduría. Ya la palabra “bibliófilo” es una palabra fea; es como decir perrófilo o gatófilo, son palabras monstruosas, deformes, mostrencas. Pero es lo que hay para designar al amante de los libros, es decir, al que mantiene con ellos una seria relación, mas allá del uso y disfrute razonable; el que los ama y posee, y quiere más de eso mismo. Una vez inoculado el virus, la enfermedad se desarrolla como “bibliophilia perennis”. Es incurable. No hay exorcismo que pueda con este demonio. Realmente, el individuo no ha sido afectado más que de mitomanía pero, esta vez, relacionada con uno de los objetos para los que toda fabulación es poca: el libro. Es simplemente una captura del ánimo por las cosas, lo que nos lleva a enunciar: “Todo coleccionismo es monstruoso”. Tres variantes de la enfermedad. 1. El GANGUERO.- Es el primero de todos. Es ese individuo que visita la librería de lance y recorre detenidamente todas las secciones. Abre, hojea, mira el precio y vuelve a dejar el libro en su sitio. Despues de la detenida visita, dice adiós y se va. En realidad, suele buscar el libro mal marcado por el librero, por el placer teórico de adquirir a cinco lo que vale veinte. En caso de compra, se declara regateador y cuando el precio ha bajado, todavía pide más. Es un ser abominable. Por otra parte, también existe la enfermedad en el librero. El librero ganguero es el desvalorizador por principio de los libros que le llegan, aunque por dentro arda en ansias de posesion. Ambos dos, librero y ganguero, son un alma única llena de doblez y disimulo. 2. EL BIBLIOMANO.- Esto es, el bibliófilo maniático. Este ha sido poseído por la manía del libro y suele ser un obseso del exterior. Pesadilla de encuadernadores y restauradores, exige la perfección como si el libro hubiera sido creado ex nihilo. Devoto del papel de aguas, de las bellas pieles de antaño (los cueros rusos, las cabras del Cabo),de los hierros con firma (Oh Le Gascon, el viril y honrado Middleton o el gran Palomino). Su coleccionismo confirma la brutal victoria del dinero. 3. EL LECTOR DEVORADOR: El cubil de esta alimaña es ya una leonera en su juventud, y no ha dejado de acumular libros desde entonces. Nunca purga su biblioteca y, en consecuencia, aquello exhibe un pathos que amenaza con hundir el inmueble. Doce mil volúmenes acompañan a un solo individuo, fijándole irrevocablemente a un lugar. ¡Qué triste!. Suelen haber perpetrado poesía en su juventud, lo que nos hace presumir una infancia triste, en la que sus compañeros les excluían sistemáticamente de los afanes balompédicos, y así fueron volcados hacia el libro, y en el están todavía. Aparte de los especímenes ya citados, existen otras variantes claramente nocivas. 4. Podríamos alinear junto a los bibliófagos (o seres que se alimentan del libro, xilófagos, polillas, ácaros) al MERCADER DE LAMINAS, criatura que aparece en los tiempos modernos. El mercader de laminas es aquel que compra libros antiguos con el fin de extraer las ilustraciones, venderlas y vivir de ello. Tras de sí va dejando cadáveres de libros ya desfallecidos y disminuyendo el número de ejemplares vivientes. Su alegría es nuestra tristeza. ¡Lloremos por un Quijote ilustrado por Dore’! 5. BESTIAS LIBRERAS. El término “bestias libreras” fue expelido por la prodigiosa mente de Ramon G. de la S. para designar lo innominado. Lo más extremo en el planeta de los viejos libros. Estas bestias, como alguna de las del Apocalipsis, están en un ser-no ser; así que las ha habido, y puede que quede alguna. Bestia librera fue don Marcelino Menéndez Pelayo. También lo fue el ínclito abogado y político Francisco Silvela que, después de ver agarrotar a su ultima cliente, retirose al amparo de quince mil volúmenes, antes de pasar definitivamente ad patres. Otra bestia librera fue el Marques de Jerez de los Caballeros, calificado de “único bibliófilo español” por el malicioso “Bibliophile Jacob”. Su tremenda biblioteca, en la que falleció a resultas de una caída cuando intentaba extraer un volumen de la quinta estantería, subido en una endeble escalera, cayó en poder del magnate norteamericano Huntington y, por ende, de la Hispanic Society, en una tragedia que el propio Menéndez Pelayo comparo a la pérdida de las colonias. El carácter del Marqués fue tildado por sus contemporáneos de munificente y, a la vez, mezquino. Entre nuestros contemporáneos hay algunas bestias libreras que no se conmoverían ni ante la posesión de un ejemplar del Salustio impreso por Ibarra, del que se dice que es la joya de la imprenta española. Esos tales, para quienes la primera edición del Romancero Gitano, con la orteguiana tipografía de la Revista de Occidente es causa de tanta emoción como la posesión de un ejemplar autógrafo de Lafuente Estefanía o Pérez y Pérez. Así pues, ante el devoto emocionado se ha oído decir: ”¡No me diga!. Así que…,¡una primera de Juan Ramón!,…¡vaya, vaya!”…seguido de una risa infernal. 6. En último lugar, mencionaremos la absoluta heterodoxia de los PIRÓMANOS DE LIBROS, bien sean aquellos cenobitas salvajes que acabaron con la biblioteca de Alejandría, o más modernamente los mozos de las SA, o los ideologizados golfos de tea y gasolina que convirtieron en cenizas magnificas bibliotecas en la España de la segunda República. Podemos llegar aun más cerca en el tiempo con el recuerdo de alguna de aquellas de nuestras abuelas que, en pillándote leyendo un libro, te lo arrancaban de las manos y lo entregaban a las llamas de la cocina. Al final, los libros resultan ser amados con un amor sin medida que, como toda pasión, causa víctimas.
BIBLIÓFILOS Y BIBLIOPIRATAS No podíamos dejar de hablar de los bibliopiratas, alguno de los cuales no reparan en medios para conseguir los objetos de su coleccionismo, aunque sean el desfalco, el hurto e, incluso, el asesinato. Habría que diferenciarlo del bibliocleptómano, el que roba libros por un impulso incontenible y sin ánimo de lucro. Aunque los libros se han mostrado para muchos incomprensibles e inservibles, siempre han sido objetos con prestigio y valor comercial, por lo que en muchos casos han sido robados. Las bibliotecas antiguas intentaban impedir los robos encadenando los volúmenes a estantes, atriles y mesas. También había pena de excomunión para quienes osaran robar algún volumen de ciertas bibliotecas, e incluso maldiciones grabadas en los muros. Aún así, esto no ha disuadido nunca a los ladrones, y muchos de los libros actualmente en comercio han sido hurtados, robados o vendidos ilegalmente, como los del Monasterio de Silos, por poner un ejemplo. En muchos casos se intenta hacer desaparecer el sello de la biblioteca original borrándolo, raspándolo e, incluso, arrancando parte de la hoja en la que se encuentran (que suele ser la portada), cuando no la hoja entera. Eco tranquiliza al afirmar que quienes roban los libros son los bibliómanos y no los bibliófilos, y nos recuerda con humor que el mayor ladrón de libros de la historia tenía de apellido Libri. Algunos ejemplos de bibliopirateria: Juan de la Cosa realizó el primer mapa de America y se lo entregó a Isabel la Católica en 1500. Las tropas napoleónicas lo robaron en la Casa de Contratación de Sevilla, y en 1832 fue vendido en una almoneda de París. Al fallecer su comprador, un diplomático holandés, en 1853, fue adquirido en subasta por un representante del Gobierno español, y desde entonces está en el Museo Naval de Madrid. El Cancionero de Baena fue trasladado del Monasterio de El Escorial a Madrid y conservado en 1820 en la Biblioteca Real, de donde desapareció para ser subastado en Londres en 1824. Comprado por Richard Heber, a su muerte fue subastado, y en 1836 lo adquirió la Biblioteca Nacional de París, donde aún continúa. Sánchez Mariana informa de otro códice del siglo XII, que fue robado antes de 1800, devuelto en secreto de confesión, y nuevamente robado, junto con la copia que se sacó, antes de 1870. Un canónico de la catedral de Cuenca robó, hace unos años, gran cantidad de libros de la biblioteca catedralicia. Fueron escondidos en un local muy húmedo, por lo que muchos se destruyeron. Además la Iglesia no lo denunció. Igualmente, tampoco fueron castigados el canónigo archivero de la catedral de Zamora y un bibliógrafo cordobés que han sido condenados a un año de prisión y 41 millones de pesetas de indemnización por haber hurtado 466 libros de la Biblioteca del obispado de Zamora entre 1994 y 1996. Otro bibliotecario extremeño vendía los libros a su cargo, pero dejando las tapas para disimular la ausencia. Y hay libreros que actúan como peristas de libros de procedencia ilegal, incluso que los roban ellos mismos. Gallardo se sentaba en la Biblioteca Nacional junto a una ventana que daba al patio y le iba tirando, los libros que le interesaban, por la ventana a un criado. Y recordar aquella anécdota de cierto bibliófilo que se negó a prestar un libro, y ante la insistencia del demandante, le mostró sus 3000 volúmenes conseguidos por el procedimiento de no devolver los que le habían prestado a él. Para acabar este apartado, reproducimos el texto “El librero asesino de Barcelona”, del escritor colombiano R.H.Moreno Durán:
EL LIBRERO ASESINO DE BARCELONA R.H. Moreno Durán, tomado de El Juguete Rabioso http://membres.lycos.fr/juguete/archive2/articlelibrero.htm
¿Qué escritor no ha querido asesinar alguna vez a su editor? Razones no le faltan y los móviles pueden ser diversos: argucias más o menos leoninas en las cláusulas del contrato, dilaciones en la publicación del libro, promesas incumplidas de cara al lanzamiento, poca o nula diligencia en lo pertinente a la divulgación y promoción de la obra, confusas cifras en el debe y haber de las liquidaciones periódicas, autopiratería y quién sabe cuántas otras malas artes justificarían el editorcidio tan temido. Se argumentará que todo esto es factible, pues la mayoría de los escritores son asesinos en potencia y, además, están cobijados por una impunidad absoluta. Y no nos referimos aquí al tan extendido hábito entre periodistas y políticos de deshonrar y luego asesinar la lengua, sino a motivaciones más directas y específicas. Es comprensible -e incluso plausible-que un escritor desée matar a un crítico. O a todos los críticos. También es frecuente que un autor, llevado por un celo exacerbado, quiera liquidar a un colega ungido por la gloria. Nada parece escapar al prontuario de móviles que un escritor puede esgrimir arrastrado por su ira. Ahí está el caso de ese refinado autor que envenenó a su suegra sólo porque la señora "tenía tobillos muy gruesos". A propósito, vale la pena mencionar aquí a Thomas Griffiths, ese artista de la estricina, ese literato asesino de quien el Times dijo: "su fatal influencia sobre la prosa periodística moderna no era el peor de sus crímenes". Ante los ataques de la sociedad bienpensante, Oscar Wilde salió en defensa de su colega: "Sus crímenes -dijo-tuvieron una gran influencia sobre su arte. Prestaron una vigorosa personalidad a su estilo, que faltaba realmente en sus primeras obras...". Y la verdad es que si un autor es capaz de asesinar a la más bella y tierna e indefensa de las heroínas a la que le ha dado la vida, ¿por qué extrañarnos de que se haga uso del veneno, el estilete o la artera bala contra sus acreedores, sus adversarios políticos o media humanidad? En cualquier caso, si algo resulta raro es admitir que un editor mate a un autor, a no ser que use las siempre expeditas vías del hambre o la indiferencia. Por otra parte, algunas veces se ha dado el caso de un lector que, con fundadas razones, ha intentado matar a un autor y con algo de suerte ha conseguido su propósito. De todas formas, cosas más extrañas suceden en el mundode la escritura. Por ejemplo, que el segundo libro de Aristóteles sobre la risa mate a quien lo lea, como lo tramó el implacable ciego Jorge de Burgos en la célebre bibliometáfora que forjó Humberto Eco en El nombre de la rosa. O que un traductor se robe la mitad de las propiedades y riquezas que encuentra en una novela y nos ofrezca una mínima parte en la lengua en la que leemos esa historia, como el cuento El traductor cleptómano de Deszö Kostolányi. Y abundan muchas otras excentricidades por el estilo. Recordemos el texto que se borra, que se suicida a medida que el autor avanza en su elaboración, el poema "La encina" que aparece en Orlando de Virginia Wolf. Pero si algo resulta totalmente extraño y paradójico en esa compleja familia que convive en torno al libro, es que alguien tan proverbialmente ecuánime y sensible como el librero se convierta en un asesino. Y no nos referimos a que mate a quienes tan furtiva como reiteradamente expolian los anaqueles de su negocio, sino que extermine metódicamente a sus más fieles y generosos clientes. ¿Qué lo impulsa a asesinar a quien con tan elevados precios le provee el sustento? Es tiempo de evocar aquí a Fray Vicents, el librero asesino de Barcelona. Los hechos ocurrieron durante el primer tercio del siglo XIX en la Ciudad Condal y fue tan grande el impacto que causaron en la sociedad internacional, que escritores tan prestigiosos como Charles Nodier, Jules Janin y Gustave Flaubert, entre otros, no vacilaron en escribir inquietantes versiones al respecto. ¿Por qué razón un sensible fraile, exclaustrado del monasterio de Poblet y convertido en eficaz librero, decidió matar a sus clientes? Estudiantes y eruditos, bibliófilos y coleccionistas acudían a su tienda, en las Voltas o Arcos de los Encantes de Barcelona, para saciar su bibliomanía. Y no se trataba de menesterosos ni advenedizos, sino de hombres de elevada cultura que, conscientes de las exóticas colecciones del librero, pagaban lo que fuera con tal de hacerse con las obras de su interés. Incunables del renacimiento, manuscritos de la Alta Edad Media, ediciones príncipe, en fin, piezas únicas que aguzaban el apetito de los entendidos, tan ebrios por el perfume de los pergaminos que no vacilaban en vaciar sus bolsas con tal de satisfacer su adicción al papel viejo. Nada parecía quebrantar la armónica relación entre librero y cliente, hasta que la paz de Barcelona se tornó alarma general tras la aparición de una serie de cadáveres exquisitos. Bibliófilos y coleccionistas aparecían muertos por doquier y las autoridades no sabían a qué obedecía semejante intelectualicidio. Hasta que un día no el afán de conocimiento sino el azar lleva a la policía a la tienda de Fray Vicents y éste los deslumbra con una inesperada confesión. Ama tanto a los libros que sólo por la voraz insistencia de los compradores se desprende de ellos, aunque, a continuación, sigue a sus clientes y en alguna callejuela los asesina y recupera sus textos.
En otras ocasiones los estrangula en la trastienda de su negocio. E incluso echa
mano del fuego para liquidar al comprador y recuperar por tan sumario método la
añorada pieza. El fraile no roba a sus víctimas, simplemente recupera lo que más
ama. Como nos lo recuerda Ramón Miquel i Planas, el erudito detective de esta
historia, "Lo que más apreciaba en su manuscrito era su vieja fecha
indescifrable, sus caracteres góticos ilegibles, sus complicados, exóticos y
extravagantes ornamentos, sus dibujos cargados de oro; aquella pátina
polvorienta que empañaba sus páginas y que para él desprendía un perfume de
suavísima frescura; aquella fórmula ritual de conclusión inscrita en una cinta
sostenida por dos ángeles o en el zócalo de una fuente, en un túmulo, en un
cesto de rosas o entre plumas doradas y azulados ramilletes...". Y aquí radica la grandeza de sus crímenes: la edición original e irrepetible, como el estilo del escritor, es lo que da sentido y valor a la vida. Por eso Fray Vicents mató sin remordimiento alguno a doce clientes que con su codicia la habían arrebatado sus tesoros. Porque esos crímenes tenían para su autor el sello de la obra de creación, el fuero de la libertad de un artista, la entronización de un estilo. Ya lo decía Wilde a propósito del librero asesino: "El hecho de que un hombre sea un envenenador no prueba nada en contra de su prosa...". Estos acontecimientos ganaron notoriedad mundial cuando apareció la noticia del proceso en la Gazette des Tribunaux de París el 23 de octubre de 1836. Apenas ocho días después, el 31 de octubre, la noticia es readaptada y publicada en la misma ciudad por La Voleur, revista cuyo título es elocuente: El Ladrón Y menos de tres semanas más tarde, el joven Gustave Flaubert, que entonces contaba catorce años de edad y cursaba quinto de bachillerato, culmina la recreación de los hechos en el cuento titulado Bibliomanía, publicado póstumamente por el editor alemán Conrad en 1910. Durante años la historia fue traducida o reproducida, al tiempo que inspiraba nuevas y peculiares versiones. En 1843 la revista Serapeum de Leipzig la divulga en Alemania y en 1870 Jules Janin la incluye en su volumen Le Livre al hablar sobre los más célebres ladrones de libros. Nueve años después Prosper Blanchemain la incorpora a sus Miscellanées Bibliographiques, donde patenta el calificativo que desde entonces define Fray Vicents: "le Bouquiniste-Assassin". Todo esto lo sabemos gracias a las pistas y consideraciones que el editor catalán Miquel i Planas publicó el 30 de diciembre de 1927 en la "Col-lecció Amor del Llibre", de Barcelona. ¿Quién escribió la historia original? Para muchos críticos el autor no fue otro que Charles Nodier, a su vez autor de otro texto afín titulado El biblómano. No obstante, no falta quien piense que El librero asesino de Barcelona es una obra de Prosper Merimée, hipótesis desestimada por muchos investigadores. Lo que sí está claro es que el misterio de esta leyenda incrementa su fuerza con el curso de los años. Porque de eso se trata: de una leyenda, de una de las más brillantes supercherías literarias fraguadas en las mismas calles donde, a comienzos del siglo XVII, Don Quijote visita la imprenta y ve cómo se imprimen algunas obras, entre ellas una titulada Segunda parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Se trata, ni más ni menos, que de afirmar la esencia de la literatura: el autor que se involucra en los meandros de sus propias ficciones; el autor que, ante el texto que escribe, revisa las galeradas del texto del cual es protagonista; el autor que, gracias a la impunidad que le brinda la imaginación, regresa sin compulsiones ni temores a la escena del crimen. Y no hay mejor escena para un crimen que la página en blanco.
SUEÑOS Y PESADILLAS DEL BIBLIÓFILO Soñar no cuesta nada, y así como el ludópata sueña con acertar la lotería que le haga millonario, el bibliófilo tiene sus propios sueños: encontrar el manuscrito autógrafo del Quijote en un polvoriento almacén de una camarilero, encontrar una viejecita que tiene en su casa una Biblia de Gutenberg y no lo sabe (como Eco), que se le presentan docenas de incunables para elegir el que se quiera, o que se hereda una vieja biblioteca de un familiar lejano llena de tesoros bibliográficos sin nombre. Sin embargo, hoy en día, con el interés que despiertan los objetos artísticos, la demanda de libros raros es creciente, mientras que la oferta es cada vez más escasa, por lo que los sueños milagrosos son solo eso: sueños. Sin embargo, las pesadillas parecen más reales: incendios, subastas, ventas forzadas, guerras, terremotos, animales diversos, robos… Incluso llegan a haber amores a los libros que matan. Sin llegar a literarios libros asesinos como el de Margaret Irwin en “El libro”, muchos autores, impresores y libreros han sufrido a causa de los libros perjuicios más o menos graves: prohibiciones, detenciones, multas, marginación, confiscación de bienes, cárcel, torturas, amenazas de muerte, etc. En casos extremos, se ha llegado a la misma muerte, como Miguel Servet o Savoranola. Hay situaciones sociales que también constituyen verdaderas pesadillas para cualquier bibliófilo, como los traslados de domicilio (con sus pérdidas y expurgos), los divorcios y separaciones (con sus repartos), y las herencias. Respecto a estas últimas, suelen ser causa de pesadillas para los bibliófilos que no saben cómo repartir su colección entre los descendientes (ni siquiera quisieran repartirla), si tal colección se continuará por parte de algún hijo o será vendida de inmediato, si taimados bibliófilos se aprovecharan de la viuda al comprar sus “joyas” por cuatro céntimos, y un sin fin de quebraderos de cabeza más. Reproducimos, a propósito de este tema el siguiente texto de Andrew Lang:
EL PURGATORIO DE UN BIBLIÓFILO Andrew Lang, tomado de http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/2304/1/Litterae-2002-II-Lang.pdf Traducción de Leonor Blánquez THOMAS Blinton era un cazador de libros. Siempre había sido un cazador de libros, desde que, a una edad extremadamente temprana, fue consciente de sus torpes maneras como coleccionista de sellos y monogramas. En la caza del libro no veía mal alguno; es más, de forma un tanto farisaica, comparaba el placer que ésta le proporcionaba con los de la caza y la pesca. Se negaba rotundamente a creer que el diablo viniera a por G. Steevens, célebre aficionado a los incunables. El propio Dibdin1, que cuenta la historia (con evidente inquietud y alarma), pretende no dar crédito a tan espectral narración. «Su lenguaje», cuenta Dibdin en su relato sobre el final del bibliófilo, «era, muy a menudo, el de la imprecación». Lo cual no es del todo malo, ya que Dibdin pensaba que un caballero podía maldecir a menudo, pero no con «demasiada frecuencia». «Aunque no estoy dispuesto a admitir», continúa Dibdin, «el relato completo de la buena señora que velaba a Steevens junto a su cama, y aunque mis prejuicios (si así se pueden llamar) no me permitan creer que las ventanas vibraban y que se oían sonidos extraños y gemidos profundos en su habitación durante la noche, sin embargo ninguna persona con sentido común (cualidad que esta mujer poseía en grado sumo) puede confundir blasfemias con oraciones»; y así sucesivamente. En resumen, Dibdin sostiene claramente que las ventanas vibraban «sin un soplo», como los estandartes en las salas de Branxholme cuando alguien venía a buscar al duende Page. Pero Thomas Blinton hacía caso omiso a toda esta palabrería. Decía que sus gustos le obligaban a hacer ejercicio; que caminaba todos los días desde la City hasta West Kensington para batir las cubiertas de los puestos de libros, mientras que otros hombres iban en costosos cabriolés o en el malsano ferrocarril metropolitano. Todos estamos dispuestos a encontrar ventajas en nuestras propias diversiones, y por lo que a mí respecta, creo que las truchas y los salmones son incapaces de sentir dolor. Pero la fragilidad de las teorías de Blinton es más que evidente a los ojos de cualquier moralista imparcial. Su «placer inocuo» en realidad conlleva todos los pecados mortales, o en todo caso una parte suficiente de ellos. Codiciaba los libros ajenos. Siempre que tenía la oportunidad, compraba libros en baratillos y luego los vendía más caros, degradando así la literatura en el comercio. Se aprovechaba de la ignorancia de algunos iletrados que trabajaban en puestos de libros. Era envidioso, veía con malos ojos la fortuna de los otros, mientras que se alegraba de sus fracasos. Hacía oídos sordos a las súplicas de los pobres. Era fastuoso y desembolsaba más dinero del que debía en sus placeres egoístas, encuadernando a menudo en marroquín cuando la pobre Sra. Blinton suspiraba en vano por un viejo encaje point de Alengon. Avaricioso, orgulloso, envidioso, tacaño, extravagante y deshonesto en sus tratos, Blinton era culpable de casi todos los pecados que la Iglesia reconoce como «mortales». El día anterior a que sucediera la patética historia que está a punto de ser contada, Blinton había seguido su habitual rutina pecaminosa. Había estafado (en la medida en que las intenciones pueden hacerlo) a un librero de Holywell Street, comprándole por dos chelines lo que pensaba que era un muy raro elzevir2. Es cierto que cuando llegó a su casa consultó el «Willems», y descubrió que se había hecho con un ejemplar equivocado, en el cual la numeración de las páginas estaba a la derecha, y por lo tanto para el coleccionista no valía un ochavo. Pero la intención es lo que cuenta, y la intención de Blinton era inequívocamente fraudulenta. Cuando se dio cuenta de su error, entonces «su lenguaje» como diría Dibdin, se tornó en «el de la imprecación». Peor aún que esto (si es posible) es que Blinton acudió a una subasta y allí empezó a pujar por Les Essais de Michel, Seigneur de Montaigne (Foppens, MDCLIX) y llevado por el entusiasmo, se «descolgó» con 15 libras, que era exactamente la cantidad de dinero que adeudaba a su fontanero y gasfitero, un honrado trabajador cargado de hijos. Luego, al encontrarse a un amigo (en el caso de que el cazador de libros tenga amigos), o más bien un cómplice de fechorías, Blinton percibió la alegría en su rostro. El infeliz había adquirido un pequeño Olaus Magnti3, con grabados en madera, que representaban hombres lobos, dragones llameantes y otras aterradoras aves salvajes, y estaba contento con su buena compra. Pero Blinton, con diabólico regocijo, le señalo que el índice contenía errores, y lo dejó lamentándose. Quedan por contar acciones aún más abyectas. Thomas Blinton había descubierto un pecado nuevo, por así decir, a la hora de coleccionar. Aristófanes decía de uno de sus canallas favoritos: «No sólo es un villano, sino que ha inventado una vileza original». Blinton era de esos. Sostenía que todo hombre famoso, en algún momento de su vida, había publicado un libro de poemas del que, al cabo de los años, se avergonzaba, retirándolo del mercado. El horrible placer de Blinton era coleccionar copias descarriadas de estos libros desafortunados, de estos peches dejeunesse, que siempre e invariablemente, llevan una efusiva dedicatoria del autor a un amigo. Poseía todos los poemas de Lord John Manners, e incluso de Ruskin. Tenía Ode to Despair de Smith (actualmente escritor de comedias), y los Love Lyrics de Brown, que es ahora subsecretario vitalicio; libros que no podían ser menos alegres ni más duraderos. Tenía las canciones amorosas que había publicado y luego retirado de la circulación un dignatario de la Iglesia. Blinton solía decir que llegaría a encontrar Triolets ofa Tribune de John Bright, y Original Hymns for Infant Minds del Sr. Henry Labouchere, si saliera de caza el tiempo suficiente. El mismo día del que hablo, Blinton había rescatado un libro de poemas de amor cuyo autor había hecho todo lo posible por destruir. Luego se dirigió a su club y allí leyó en voz alta a los amigos de aquél, que era miembro de la junta directiva, los pasajes más divertidos. ¿Se puede hacer una cosa así? En resumen, Blinton había colmado el vaso de su iniquidad, y nadie podría sorprenderse al oír que había recibido el justo castigo a sus ofensas. Blinton, en general, había pasado un día feliz, pese al error cometido con el elzevir. Cenó bien en su club, se fue a casa, durmió bien, y a la mañana siguiente emprendió camino hacia su oficina en la City, como siempre andando y con la intención de buscar el placer de la caza en todos los puestos de libros. Justo al principio, en Brompton Road, vio a un hombre hurgando los restos de una caja de saldos. Blinton se lo quedó mirando, creyó que lo conocía, pensó que no, y luego se convirtió en presa de la mirada brillante del otro. El Desconocido, que vestía la clásica capa y sombrero flexible propios de los Desconocidos, tenía aspecto de consumado hipnotizador o de adivinador de pensamientos o de adepto o de budista esotérico. Se parecía a Isaacs, Zanoni (de la novela con el mismo nombre), a Mendoza (en Codlingsby), al hombre sin alma, el Sr. Home (de A Strange Story), a Irving Bishop, un budista experto en el cuerpo astral y a muchos otros personajes misteriosos de la historia o de la ficción. Ante su Poderosa Determinación, la simple tenacidad moderna de Blinton, se encogía como un niño avergonzado. El Desconocido se deslizó hasta él y le susurró: «Compra éstos». «Éstos» era la colección completa de las novelas de Auerbach en inglés, la cual, ni que decir tiene, Blinton no hubiera soñado nunca en comprar si se le hubiera dejado arreglárselas a solas. «Compra éstos», volvió a repetir con un cruel susurro el Adepto, o lo que aquel hombre fuera. Pagó la suma requerida y arrastrando la inmensa carga de novelas alemanas, el pobre Blinton siguió al desalmado. Llegaron a un puesto donde entre bastante basura estaba expuesto/o«r de l'An d'un Vagabondát Glatingny4. —Mira —dijo Blinton— un libro que alguna vez he querido tener. Los libros de Glatingny cada vez son más escasos y éste es una fruslería divertida. —No, compra eso —dijo el implacable Desconocido, señalando con el dedo índice en forma de gancho la History of Europe de Alison, en un sinfín de volúmenes. Blinton sintió escalofríos. —¿Qué? ¿Que compre eso? ¿Y por qué? Pero, en el nombre de Dios ¿qué puedo hacer yo con eso? —Cómpralo —volvió a decir el perseguidor—, y aquello —indicándole el Ilios del Dr. Schliemann, una obra voluminosa—, y éstos —señalando la totalidad de las traducciones de autores clásicos de Theodore Alois Buckley—, y éstos también —mirando a la recopilación de los escritos últimos de Hain Friswell, y a la edición, en más de un volumen, de Life, de Gladstone. El desgraciado Blinton pagó, y caminó penosamente cargando las gangas bajo el brazo. De repente se le caía un libro, luego al ir a recogerlo, otro. A veces, parte de los volúmenes de Alison aterrizaba pesadamente sobre el suelo; otras, GentU Life se hundía con resignación en la tierra. El Adepto no paraba de recogerlos y encajarlos bajo los brazos del agotado Blinton. La víctima trató entonces de adoptar un aire de genialidad, e intentó entablar conversación con su torturador. —Realmente, sabe de libros —pensó Blinton—, y debe tener un punto flaco en alguna parte. Así que el desgraciado amateur intentó ganárselo con su mejor estilo de conversación. Le habló de encuadernaciones, de Maioli, de Grolier, de De Thou, de Derome, de Clovis Eve, de Roger Payne, de Trautz y tiró del hilo hasta Bauzonnet5 Disertó sobre primeras ediciones, sobre incunables, e incluso sobre ilustraciones y viñetas. Abordó el tema de las biblias, pero aquí su tirano, con una mirada furiosa aunque tímida, le interrumpió.
—Compra ésos —le dijo entre dientes. «Ésos» era la colección completa de las publicaciones de la sociedad de Folk Lore Society. Blinton nunca había estado interesado por la sabiduría popular (los hombres verdaderamente malos nunca lo están), pero tenía que hacer lo que se le decía. Luego, sin pausa ni remordimiento, se le ordenó que comprara la Ética de Aristóteles, en las agradables versiones de Williams y Chase. Lo siguiente fiie hacerse con Strathmore, Chandas, Under Two Flags, y Two Little Wooden Shoes y otras tantas docenas de novelas de Ouida. En el siguiente puesto había todo un surtido de libros escolares, geografías antiguas, Livios, Delectuses6, los Greek Exercises de Arnold, Ollendorffi7 y cosas por el estilo. —Cómpralos todos —susurró el desalmado. Agarró cajas enteras y las apiló sobre la cabeza de Blinton. Con las novelas de Ouida hizo dos paquetes con una cuerda y los enganchó a los botones traseros de la levita de Blinton. —¿Estás cansado? — le preguntó el torturador—. No te preocupes, pronto te quitarán estos libros de las manos. Hablando de esta forma, el Desconocido, a una velocidad sorprendente, azuzó a Blinton de vuelta por Holywell Street, a lo largo de la calle Strand hasta llegar a Picadilly, donde por fin se pararon en el famoso y caro taller del encuadernador de Blinton. El encuadernador abrió los ojos de par en par ante la visión de los tesoros de Blinton, y con razón. Luego el abatido Blinton se vio a sí mismo, de forma automática, sin ejercer su voluntad, hablando de este modo: —Aquí le traigo algunas rarezas que he conseguido y me haría un favor si me las encuadernara lo mejor que usted pueda, cueste lo que cueste. En Marroquín achagrinado y guardas de piel; cada libro con petitsfers de mi emblema y escudo de armas, y abundante decoración en dorado. No repare en gastos. Y no me haga esperar como normalmente hace. —Puesto que, efectivamente, los encuadernadores son lo más lento de la especie humana. Antes de que el encuadernador, atónito, pudiera formular las preguntas necesarias, el torturador de Blinton había sacado a toda prisa al amateur de la habitación. —Vamos a las subasta —gritó. —¿Qué subasta? —preguntó Blinton. —¡Cómo! La de Beckford, hoy es el día decimotercero, un día de suerte. —Pero me he olvidado el catálogo. —¿Dónde está? —En casa, en la librería de caoba, en el tercer estante comenzando desde arriba, a la derecha. El desconocido estiró el brazo, que se alargó rápidamente hasta que la mano desapareció por la esquina. En un momento, la mano volvió a aparecer con el catálogo. La pareja se dirigió a toda prisa hacia las salas de subasta de los señores Sotheby en Wellington Street. Todo el mundo sabe distinguir las buenas subastas de libros. La mesa larga, rodeada de pujadores ansiosos parece, a corta distancia, una mesa de ruleta, y de ella emana el mismo tipo de excitación. El coleccionista no sabía cómo comportarse. Si pujaba en su nombre, algún librero pujaría más que él, en parte porque el librero reconoce que, en definitiva, no sabe mucho de libros y sospecha que el amateur, en este caso, sabe más que él. Además, los profesionales siempre detestan a los amateur, y, en este juego, llevan todas las de ganar. Blinton sabía todo esto, y acostumbraba a darle sus encargos a un agente. Pero hoy sentía (lógicamente) como si el demonio se le hubiera metido en el cuerpo. Tirante il Blanco Valorosissimo Cavaliere cstahi en disputa. Una novela de caballería extremadamente rara, en marroquín veneciano rojo, de la colección Canevari8. El libro en cuestión, es uno de los más codiciados de la imprenta veneciana, y está maravillosamente decorado con el emblema de Canevari —una sencilla y elegante ornamentación en oro y colores—. «Apolo conduce su carro surcando las verdes olas hacia las rocas, en las que el alado Pegaso se aferra». Aunque por qué se dice así, como si un caballo tuviera miembros para aferrarse, es difícil de dilucidar. Este maravilloso dibujo está rodeado por la siguiente leyenda: ƤƟῼΣ ΚΑΙ ΛΟΞΙΖΩΣ [Recto y no torcido]. En su estado habitual, Blinton sólo habría admirado desde la distancia Tirante il Bianco. Pero hoy, inspirado por el demonio, entró rápidamente en liza y desafió al gran Don *, el Napoleón de las subastas de libros9. El precio ya había alcanzado la cifra de quinientas libras esterlinas. —¡Seiscientas! —gritó Blinton. —¡Guineas! —dijo el gran Don *. —¡Setecientas! —vociferó Blinton. —¡Guineas! —replicó el otro. Este dialogo aritmético continuó hasta que incluso Don * arrió velas, con un suspiro, cuando el enloquecido Blinton dijo: «Seis mil». La aclamación del público recompensó la puja más grande que se haya hecho nunca por un libro. Como si no hubiera tenido bastante, el Desconocido incitó a Blinton a competir con Don * por cada obra preciada que iba apareciendo. El público, lógicamente, pensaba que Blinton se encontraba en la primera fase del reblandecimiento cerebral, cuando un hombre se imagina heredero de una riqueza inagotable y está dispuesto a vivir de acuerdo con ella. El mazo cayó por última vez. Blinton debía unas cincuenta mil libras esterlinas, y exclamó de forma audible, como si la influencia del desalmado hubiera desaparecido: «¡Estoy arruinado!» —Entonces, tienes que vender tus libros —gritó el desconocido que, saltando sobre una silla, se dirigió al público: —Señores, les invito a la venta de libros del Sr. Blinton, que tendrá lugar acto seguido. La colección se compone de algunos muy notables primitivos poetas ingleses, bastantes primeras ediciones de clásicos franceses, muchos de los más raros aldinos y un peculiar surtido de Americana. En un segundo, como por arte de magia, las estanterías de la habitación se llenaron con los libros de Blinton, atados en paquetes de a treinta. Sus primeras ediciones de Moliere estaban emparejadas con viejos diccionarios de francés y con libros de texto. Los libros en cuarto de Shakespeare hacían lote con destrozadas novelas de quiosco. Su copia (casi única) del libro de Barnfield Ajfectionate Shepheard estaba unida a volúmenes sueltos de Chips of a Germán Workshop y a un ejemplar barato y defectuoso de Tom Brown's School Days. La Amanda de Hookes estaba debajo de una pila de obras piadosas americanas, donde le hacía compañía un Tácito de Elzevir y la Hypnerotomachia10 Aldina. El subastador se deshacía de un lote detrás de otro, y Blinton vio con claridad que todo aquello estaba amañado. Se desprendía de su más preciado botín al precio del papel usado. Es horrible estar presente en la venta de las pertenencias de uno mismo. Nadie pujaba por encima de unos cuantos chelines. Bien sabía Blinton que después, los postores se repartirían la rapiña sonriendo maliciosamente. Por último su Adonais, intonso, encuadernado por Lortic, se fue junto con algunos viejos Bradshawí11, con la Court Cuide de 1881 y con un ejemplar suelto de Sunday at Home, todo por seis peniques. El desconocido sonreía con peculiar malignidad. Blinton se levantó enérgicamente para protestar; la habitación parecía darle vueltas, pero las palabras no le venían a la boca. Entonces, al mismo tiempo que sentía un apretón familiar sobre el hombro, oyó una voz conocida decir: —¡Tom, Tom, vaya pesadilla que estás teniendo! Estaba en su sillón, en el que se había quedado dormido después de la cena. La señora Blinton hacía cuanto podía para sacarlo de su espantosa visión. A su lado, se encontraba L'Enfer du Bibliophile, vu et décrit par Charles Asselineau. (Paris: Tardieu, MDCCCLX). Si éste fuera un panfleto ordinario, tendría que contar que a Blinton se le abrieron los ojos, que dejó de coleccionar libros y se dedicó a la jardinería o a la política o a una afición similar. Pero la verdad me obliga a admitir que el arrepentimiento de Blinton desapareció al final de la semana, cuando fue descubierto marcando a escondidas, antes del desayuno, el catálogo de M. Claudin. De este modo, en efecto, acaban todos nuestros remordimientos. «Lancelot vuelve de nuevo a su amor», como en la novela. Tal y como insisten en advertirnos los teólogos, el arrepentimiento en el lecho de muerte es quizá el único del que no nos arrepentimos nunca. Todos los demás nos dejan presto, en cuanto se presenta la ocasión, para caer de nuevo en brazos de nuestro viejo amor. Y quiera Dios que ese amor no sea nunca peor que el gusto por los libros antiguos. Si se ha sido un coleccionista de libros, se será siempre. Moi quiparle, he pecado, luchado y caído. He tirado catálogos sin abrir a la papelera. Le he negado a mis pies el camino de Sotheby's o Puttick's. He cruzado de acera para no pasar delante de un puesto de libros. De hecho, al igual que el profeta Nicolás, «consta que hubo un periodo en el que fui formal durante semanas». Y luego el crucial momento de la tentación sobrevino, y sucumbí a la dulce seducciónde un Eisen12 o de un Cochin13 o de un libro antiguo sobre la pesca con caña. Probablemente Grolier pensaba en estas debilidades cuando eligió su lema Tanquam Ventus [Como el viento], y quisque suos patimur Manes [Cada cual que soporte lo que le toca]. Nos dejamos llevar como hojas al viento y, como los personajes de la Eneida, estamos condenados a sufrir las consecuencias de nuestras propias extravagancias.
1 Thomas Frognall Dibdin (1776-1847). Párroco rural, bibliotecario de Lord Spencer (en su época, el mayor coleccionista británico de impresos) y bibliógrafo. Fundó el primer club de bibliófilos y publicó en 1809 un tratado célebre acerca del fatal trastorno coleccionador, titulado The Bibliomania. En él se narra la peripecia de G. Steevens.
2 Término aplicado a los libros procedentes de las prensas de la familia Elzevir, impresores holandeses en activo entre 1581 y 1712. La época de su apogeo tuvo lugar a mediados del siglo xvil. Cuando lo habitual era editar en tamaño folio, ellos lo hicieron en doceavo, convirtiéndose en asunto capital el corte exacto de las hojas. En el xix fueron codiciados p>or los coleccionistas, llegándose a inventar una regla para medir los márgenes.
3 Olaus Magnus (1490-1557). Eclesiástico sueco. Publicó en 1555 la Historia de gentibus septentrionalibus, que se tradujo profusamente en el siglo XVII y configuró la imagen de Escandinavia para los europeos de varias generaciones. La primera versión inglesa apareció en 1658 con el título History of the Goths, Sweds and Vandals. Se conocía popularmente por el nombre de su autor.
4 Joseph Albert Alexandre Glatigny (1839-1873). Poeta parnasiano, más conocido por sus amoríos y la vida peripatética de que hizo gala, como actor ambulante que fue, que por sus breves poemas satíricos y obras teatrales.
5 Todos ellos son grandes nombres de la historia de la encuadernación. Roger Payne, inglés, trabajó para Lord Spencer. Grolier, fue embajador francés en Italia y para él realizó Aldo Manucio las que se consideran las mejores encuadernaciones italianas del Renacimiento. Thomas Mathieu (Maiolus) fue secretario de Catalina de Médicis e hizo famosas sus encuadernaciones por llevar en la cubierta, como las de Grolier, alusiones a su propietario. A Clovis (o Nicolás) Eve, Encuadernador de Corte de Enrique III se le atribuye la creación de la encuadernación llamada á lafanfurre. J. Auguste de Thou, historiador y estadista, popularizó el uso de la mencionada encuadernación. Antoine Derome fue un encuadernador francés del XVIII, famoso por sus diseños de encaje. Antoine Bauzonet, encuadernador francés del XIX, introdujo un cambio fundamental, al simplificar el diseño limitándolo a un marco de líneas rectas. Traut fue su discípulo y continuador.
6 Delectuse, nombre genérico aplicado a una selección de párrafos para traducir, especialmente en latín o griego.
7 Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865), pedagogo y gramático alemán, creador de la enseñanza de una lengua mediante colecciones de las frases más usuales.
8 Demetrio Canevari fue médico de cabecera del papa Urbano VII. Pero el mencionado relieve ovalado pertenece a las encuadernaciones de la familia Farnesio (probablemente a Alejandro Farnesio, luego Paulo lll).
9 Se refiere a Bernard Quaritch, de origen alemán, que dominó el mercado europeo de subastas durante un largo periodo. En la de la Colección Suderland, entre 1881 y 1883, adquirió libros por más de 50.000 libras esterlinas (nótese la coincidencia con la deuda de Blinton).
10 Hypnerotomachia Poliphilli, de Francesco Colonna, fue editado en 1499 por el célebre Aldo Manucio con 120 grabados de línea. Es considerado el libro más bello jamás impreso.
11 George Bradshaws (1801-1853) Impresor británico, editor de la Bradshaws Railway Guide, horario de trenes muy popular, publicado entre 1839 y 1961.
12 Charles Eisen, artista flamenco de fines del XVIII, famoso por sus ilustraciones de temas eróticos.
13 Charles Nicolás Cochin, ilustrador del XVIII que introdujo la portada grabada en cobre, con el título recortado en caracteres grisáceos.
|
|
Actualizado el
25/11/2009 Eres
el visitante número |